
Tras casi cuatro meses de continua comunicación telefónica e incesante intercambio de correspondencia electrónica, sentía curiosidad por conocer a A. Detrás de una cuartilla blanca con mi nombre hay un gigante rubio de más de dos metros de estatura, de constitución robusta y espaldas platónicas. Tiene el pelo muy corto, la boca pequeña y unos ojos de un extraño gris claro, color que unido a su colosal corpulencia confiere a su mirada una ingenua y serena transparencia como de hombre sin enemigos. “I told you that you should take with you a red rose in your lapel”, bromeo y le ofrezco la mano. En contra de lo que esperaba me estrecha una mano grande y fofa, casi inerme, que me obliga a relajar el gesto y a continuación me presenta a su acompañante.
A.V. (esta vez no hay juego de iniciales, ése es su verdadero nombre o al menos así le gusta que lo llamen, “ei –vi”) es el contrapunto de A. Un tipo flaco de mediana estatura, pelo gris, paulatinamente encanecido hacia las sienes y vestido íntegramente de negro. En su rostro anguloso, surcado de profundas arrugas, refulgen dos ojillos de un azul glacial que dejan entrever una viva inteligencia y una firme determinación. A diferencia de A. él me estrecha la mano de forma enérgica, energía que parece emplear para casi todos sus movimientos. Me hace un gesto con las manos para que me ponga el abrigo y lo seguimos hasta el coche, un volkswagen passat negro estacionado a unos cien metros del aeropuerto.
A.V. conduce, A. ocupa el asiento del acompañante y yo me acomodo, casi oculto bajo mi abrigo, en la parte trasera del automóvil, hasta que vuelvo a sentir con alivio mis manos en los bolsillos. Son las ocho de la mañana y el termostato de temperatura exterior del coche marca dos grados bajo cero. Pronto dejamos atrás Sheremetyevo y nos sumergimos en el caos circulatorio de los anillos que circundan Moscú.
La ciudad se extiende frente a nosotros asentada sobre una inmensa llanura rodeada de colinas suaves, apenas sugerida bajo el manto de luz difusa y gris que mana de un sol invisible oculto en primera instancia tras las nubes grises del cielo, por las nubes grises de polución que se elevan de las altas chimeneas de las industrias después, y tras la densa niebla gris en último lugar. El resultado es una luz plomiza, pesada, derramada con dificultad desde algún lugar inconcreto del cielo y que se filtra hasta llegar finalmente a la ciudad, maculada de un espeso, casi tangible, color gris.
Atravesamos con rapidez los barrios obreros de grandes bloques de viviendas de la periferia y nos dirigimos hacia el centro. A. me va señalando con el índice a uno y otro lado de la calzada edificios, teatros, estatuas, monumentos. Sigo obediente su dedo colosal con la mirada y asisto en silencio como un alumno aplicado durante casi una hora y media a la mejor clase de historia rusa que jamás haya escuchado. No exenta de ironía. A. sonríe cuando me señala los gigantescos edificios que jalonan una de la vías principales de la ciudad construidos durante la guerra fría, época en la que Rusia y EEUU competían como niños vigorosos por ver quién construía el castillo de arena más grande, quién fabricaba el juguete de guerra más certero y devastador. A. V. conduce en silencio, concentrado en la carretera, aparentemente ajeno a la conversación. “Estoy deseando conocer a este tipo de mirada lobuna”, pienso mientras lo observo girar con suavidad una esquina en dirección a las agudas torres del Kremlin, recortadas en la distancia.
Desayunamos en una cafetería bajo las cúpulas de cristal y hierro de los magníficos Almacenes GUM. Ellos toman café, yo, como suele ser habitual, té. De un obsceno color púrpura. “Wild roses tea”, leo con sorpresa y una leve sonrisa en la escueta carta de tés. Cuando pruebo por primera vez un determinado tipo de té lo hago sin añadir azúcar y compruebo mi tolerancia a su amargor. En este caso, la belleza de su color es proporcional a la intensidad de su sabor amargo. En el primer sorbo me siento como si ramoneara los pétalos de una de las rosas rojas de mi jardín. Utilizo mis dos cilindros de azúcar y uno de los que no utilizó A.V. y aún así mi sensación de cabritillo inexperto no desaparece. A las tres reglas fundamentales de las rosas cabe ahora añadir una cuarta: Las rosas tampoco se beben. Sí, aún a pesar de su belleza, tampoco pueden beberse. Aunque en realidad nunca sé si son reglas o meras y absurdas advertencias. Mis labios, mi estómago y mi alma, por este preciso orden, podrían hablar de ello. A. me observa sonreír con la mirada hundida en la tibia agua violada ajeno por completo a mis lejanos e inextricables pensamientos.
“What would you like to see now?”, me pregunta A. con ese impecable acento uniformado de uniformada Universidad británica tras apurar de un sorbo su taza de café. “Novodevichi”, contesto sin dudar.
Caminar por el sueño intacto de otro hombre provoca ansiedad y una intensa desazón. Hay algo frágil e invisible que temo romper. Recorro a grandes pasos el sendero blanco que él soñó, aspirando grandes bocanadas de aire helado, y llego, atravesando la gélida grisura otoñal de su sueño probable, hasta la humilde lápida blanca junto al abedul y el arce raquíticos que cambiaron hojas por cuervos custodios. Hay también una pareja joven junto a la tumba. Él rodea por detrás con sus brazos la cintura de la chica y me observa llegar. Ella permanece absorta en la piedra blanca y pulida, probablemente ya acomodada junto a la ventana de la alcoba de Ania, en mayo y con el sol próximo a salir. Me agacho y deposito sobre la lápida dos ramitas secas de cerezo –una mía y otra suya- con la esperanza bella e imposible de que florezcan en primavera. “Tan imposible y bella como la tuya en aquel maldito hospital de Seattle, Ray”. “Ya era la hora”, parecen graznar a modo de respuesta los pájaros sucios sobre las ramas, pronunciando con claridad cada letra, entonando justamente cada palabra. Como si recitaran un poema.
AMAR
Desde la ventana la veo inclinada junto a las rosas
cogiéndolas lo más cerca que puede de la flor para no
pincharse los dedos. Con la otra mano las arranca,
hace una pausa y arranca otra, más sóla en el mundo
de lo que pudiera imaginar. No quiere
alzar la vista, no ahora. Está sola
con las rosas y con otra cosa en que sólo yo puedo pensar,
pero no decir. Sé los nombres de esos rosales,
se los pusimos cuando nuestra reciente boda; Amor, Honor,
Cariño-
de este último es la rosa que me tiende de repente, después
de entrar en la casa entre dos miradas. La acerco
a la nariz, aspiro el aroma, me aferro a él –olor
de promesas, de tesoros. Mi mano en su cintura para
acercarla,
sus ojos verdes como el musgo del río. Y le digo entonces
enfrentándome a lo que se acerca: mi mujer. Lo diré
mientras pueda, mientras respire, con cada pétalo
de la rosa.
Raymond Carver


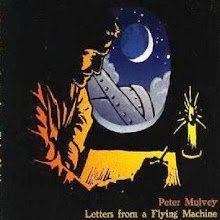

0 comentarios:
Publicar un comentario