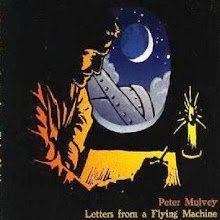A las ocho y media de la mañana me he despertado aferrado a las sábanas, encogido, tiritando y sacudido por fuertes escalofríos. Siempre he sido muy vulnerable a la fiebre. Desde muy pequeño. Me he levantado, he preparado una taza de té blanco con unas gotas de propóleo y equinácea y he puesto una aspirina en un vaso de agua. He sonreído al sorprenderme comprobando la fecha de caducidad de la caja a esas horas de la mañana de un sábado, sin demasiadas horas de sueño y enfebrecido. A veces me doy miedo. Jodido miedo.
El salón dormía silencioso en una penumbra azulada como de acuario. He subido las persianas y una luz ámbar ha teñido el aire, envolviéndome de forma cálida, acogedora. Una luz que abrigaba. Mientras la pastilla se disolvía en el agua del vaso me he tumbado en el sofá con la mirada fija en la ventana, con los párpados entornados bajo esa manta de luz ambarina y reconfortante. Al otro lado de la calle, en el balcón de enfrente ha aparecido un niño. De unos seis o siete años. Moreno, con el pelo ensortijado, descalzo y aferrado con ambas manos a los altos barrotes de hierro. Me miraba con sus grandes ojos muy abiertos, examinándome. Luego, poco a poco, lentamente, ha sonreído. He visto crecer su sonrisa desde la seriedad atónita, pasando por un divertido escepticismo hasta llegar a una dentadura escasa de dientes. Sin mudar la seriedad de mi rostro le he sacado la lengua y el niño ha abierto de nuevo sus ojos con sorpresa y ha ampliado la sonrisa. Luego, con timidez, aún no repuesto del todo de mi burla, me ha sacado también su lengüita apretándola con fuerza entre sus labios. He vuelto a sacarle la lengua pero esta vez cerrando con fuerza los ojos y sacudiendo frenéticamente la cabeza de izquierda a derecha. Tras la ventana he oído cómo estallaba en carcajadas agudas, estridentes. De repente, ha soltado las manos de los barrotes y ha entrado en casa para, al cabo, volver tirando del brazo de una niña pequeña, en pijama, que se frotaba los ojos con la mano libre. El niño me señalaba con el dedo metiendo el brazo entre los barrotes y la niña me miraba con somnoliento asombro, como si buscara al animal raro e inclasificable que le había prometido su hermano. Luego él me ha vuelto a sacar la lengua repetidas veces, ya sin timidez, sonriendo a su hermana cada vez, e invitándola a hacer lo mismo. He separado las orejas con mis manos, he bizqueado y he inflado de aire mis mofletes. Aferrados ahora ambos a los barrotes del balcón como diminutos reos reían con limpieza y sin mesura. Una cortina de aire frío ha caído de pronto sobre la calle sacudiendo los toldos, la ropa tendida y todas las plantas de los balcones y los cristales se han empañado de escarcha, y los dos niños han ido desapareciendo tras el cristal. La luz ha decaído y el ámbar luminoso de resina del salón se ha convertido en gélido ámbar gris. He cruzado las manos sobre mi frente y he notado que la fiebre había desaparecido y mis labios dibujaban una sonrisa beatífica y tranquila, como de niño agotado por el juego. El fregadero de la cocina ha eructado varias veces mientras se bebía mi aspirina intacta. Y he vuelto a la cama, mientras repetía con sereno desdén: “No voy a tomar esas malditas pastillas. No quiero pastillas en mi casa. No las quiero”.