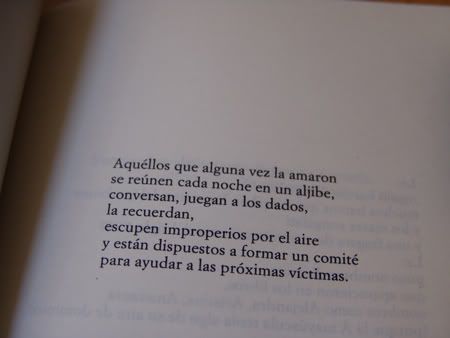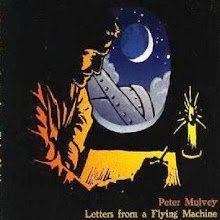Amanecer en Mar del plata, Argentina.
Como en todos los naufragios, él despertó hoy al amanecer, a orillas del mar, semidesnudo y tiritando de frío bajo un trozo húmedo de tela, mientras contemplaba absorto el nacimiento de un sol pálido tras un horizonte azul. Un azul sin matices, sólo azul. Como el azul que utilizamos en nuestros sueños.
Como en todos los naufragios, muy cerca de él había un objeto de cristal –una botella, el búcaro veneciano del camarote del Capitán, un vaso herido de carmín- lamido por las primeras lenguas de sol. Un hermoso objeto de cristal con paredes y bordes brillantes de saliva solar.
Como en todos los naufragios, él estaba sentado, abrazado a sus rodillas, con la mirada perdida en el vuelo inmóvil de las gaviotas, y conservaba la paz, la serenidad, la placidez, el bienestar que otorgan las horas posteriores al vómito de agua salada. Y conservaba la palpitación de un hígado pequeño en la palma de su mano y en la mente la melodía, quizá, del último baile en el barco, justo antes de que buscara una bocanada de aire y encontrara una bocanada de agua de mar. Una canción de “La habitación roja” llamada "Scandinavia" de la que sólo conseguía recordar una estrofa: “Y me dicen que no, que tampoco es hoy el día en que tu voz pronunciará las palabras que me despertarán de este invierno fatal. Arde el cielo, grita el lienzo entre rojos violentos…”
Como en todos los naufragios, él sabía que lo peor llegaría con la canícula, cuando el sol coronara el cielo y el calor, la sed y el hambre se hicieran insoportables. Pero sobre todo, cuando los primeros restos del naufragio fueran llegando arrastrados por las olas hasta la playa: quizá un vestido negro de noche, tal vez unas pocas rosas amarillas aún fragantes y tersas, una vieja fotografía, una botella de champagne sin descorchar, algún cuerpo semidesnudo con una tierna e inocente sonrisa de ahogado en los labios… Y como en todos los naufragios, hizo todo lo que podía hacer, lo que hacía siempre en momentos como aquel: pensó en algo que había memorizado mucho tiempo atrás… cuando lo peor siempre llegaba con la canícula…
En los azules atardeceres del verano, iré por los senderos,
picoteado por el trigo, a pisar la hierba menuda;
soñador, sentiré la frescura bajo mis pies
y dejaré que el viento me bañe la cabeza desnuda.
No hablaré, no pensaré en nada:
pero el amor infinito ascenderá en mi alma.
Y viajaré lejos, muy lejos, como un bohemio,
a través de los campos, feliz,
Como si estuviera con una mujer.
Arthur Rimbaud (Sensación). Traducción de C. G.
.