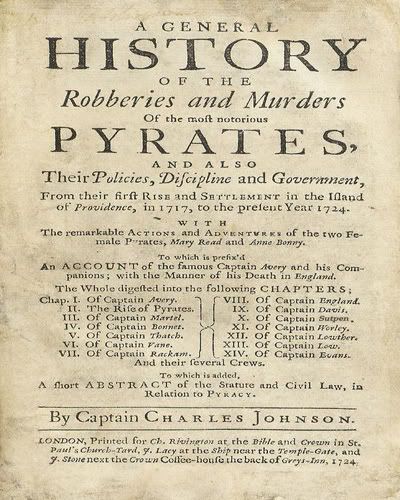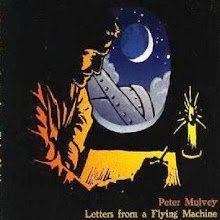Me despierto media hora antes de que suene el despertador sin un solo resto de sueño. Una miríada de estrellitas de polvo brilla en los oblicuos rayos de sol que atraviesan la habitación. Primero los miro y luego pruebo a tocarlos. Tengo cálidos rayos de sol en la palma de mi mano, entre mis dedos y simulando la esfera de un reloj luminoso en mi muñeca.
Frente al espejo del baño me palpo con una mano ambas mejillas. “Cristo”, musito. No tengo que afeitarme.
Me regalo una larga ducha de agua caliente. Justo cuando acabo el último aclarado el agua se torna tibia. “¡Oh, Fortuna Imperatrix!”, declamo.
Recojo la ropa ya seca del tendedor. Miro el rectángulo de cielo azul entre las dos filas de edificios. No distingo ni una sola nube. Tras dos días de lluvia tímida y frío intenso brilla el sol de nuevo y la temperatura no exige más que una americana y una camisa.
Tengo una reunión en el centro. Opto por coger el autobús urbano. Apenas un minuto después de que yo haya llegado a la parada lo hace el autobús. Miro el reloj y no doy crédito a lo que veo: es la primera vez desde que vivo aquí que logro coger un autobús que cumpla con puntualidad el horario. Saludo con un efusivo “buenos días” al conductor. Mientras pago mi billete dudo sobre si sería conveniente dejarle alguna propina. Al final decido que no. Mi sentido del humor esta mañana bien podría no ser el suyo.
El político de turno no acude a la reunión. “Problemas de agenda”, aduce su secretaria.
“Bendita combinación agendas-políticos”, pienso. “Alguien debería canonizar al tipo que inventó ese cóctel”. J. y yo resolvemos en menos de 30 minutos lo que con aquél presente nos hubiera llevado más de tres horas de penosa y absurda charla. La desencriptación para políticos es un arte laborioso y complejo que requiere infinita paciencia y un estómago a prueba de balas.
Escojo al azar un bar cercano para desayunar. Leo y releo con asombro durante varios segundos el cartelito que figura a la entrada: “Espacio libre de humos”. Probablemente he escogido el único bar de la ciudad en el que no está permitido fumar. Inspiro profundamente varias veces. Contengo la emoción y me siento junto a una ventana con unas preciosas vistas a la plaza y la Iglesia mientras una amable camarera de piernas alabeadas y tobillos finos me trae un delicioso zumo de naranja y unas fantásticas tostadas con tomate.
Decido volver al trabajo andando. Me quito la americana y busco el sol por las aceras. Soy el hombre de hojalata caminando por el sendero de baldosas amarillas. Me fijo en los indicadores luminosos de la calle. Once y treinta y uno de la mañana. Veintiséis grados. “Bendito Sur”, repito entrecerrando los párpados y con una sonrisa beatífica en los labios. Camino con lentitud premeditada y alevosa.
Me llama T. desde Alemania. Afirma que hace casi cuatro meses que el contable nos ingresó el dinero. Llamo al banco. No saben nada. Compruebo otra cuenta en otro banco distinto. Y allí está. Telefoneo a D. para comunicárselo y le alegro un gélido y lluvioso día en Riga.
Aproximadamente quince minutos después de llegar a casa llaman a la puerta. Abro y es mi ángel de la guarda. Me pregunta si he comido y le contesto que no, que acabo de llegar y que aún no he empezado a hacer la comida. Me sonríe con la mirada y me dice que ya no me hace falta porque me la trae ella. Me alarga un tarrito de cristal embutido en una funda térmica de color azul. Lo abro y una vaharada de delicioso aroma asciende hasta mi nariz. “Es un guiso de patatas con tomate, cebolla y huevo. Caliéntalo un poco antes de comértelo. Cada día llegas más tarde.”, dice. Me da también un plato cubierto con un trozo de papel de aluminio que esconde un trozo de pastel de nata. “Hoy es el cumpleaños de M.”, explica. “Lo sé. Pensaba llamarla más tarde para decirle que viniera esta noche para felicitarla y darle su regalo”, le digo. “¿No se te habrá ocurrido comprarle nada, verdad?”, me pregunta con cierto disgusto en la voz, “Ya me conoces, soy un tipo muy ocurrente”, le respondo con una sonrisa amplia.
O. está feliz. Dentro de dos semanas se va a la India y apenas puede contener su entusiasmo. Consigue contagiarme. Olvidamos el trabajo y charlamos animadamente por espacio de una hora sobre la educación cívica de las vacas, la ginebra Bombay y los diferentes tipos de cucarachas que encontrará en los hostales. Acaba por darme la razón en algo: soy un experto en cucarachas y ratas. Creo que empieza a sospechar que cuando estoy de buen humor es casi imposible hablar seriamente de nada conmigo. Agotada, me abandona y paso el resto de la tarde junto a un earl grey y Chopin. C. abre la puerta y se dirige a mi como “Sir M. ¿o quizá debiera decir Lord?”. Me hace reír.
Me llama V. para decirme lo que llevarán para el “cena-club” del sábado por la noche en mi casa: canapés de pimiento, ajo y brie, tomates cherry con salmón y queso philadelphia y el vino. Yo le prometo mi pasta “al fuoco” y el brownie de chocolate que tanto le gusta con enormes bolas de helado de vainilla. La oigo proferir alguna obscenidad al otro lado del teléfono. “¿Y la película?”, me pregunta. “Es una sorpresa”, le respondo. “J. y B. dicen que los médicos deberían prescribir tus sorpresas como remedio contra el insomnio”, dice riendo. “Diles que entonces lo más conveniente sería que suprimiéramos el vino y el ron para comprobar si de esta forma se mantienen más despiertos”, contesto con una sonrisa taimada.
Paro el cronómetro en una hora y diez minutos. Me queda la sensación de poder seguir corriendo durante mucho más tiempo. Me siento realmente bien. Mientras termino de estirar miro el cielo desde el silente cauce del río y contemplo una luna preciosa suspendida sobre el viejo puente de piedra. De regreso a casa escribo mentalmente parte de este post. Para entonces ya no me queda duda alguna de cómo voy a titularlo.
Doy dos besos a M., la felicito y le entrego su regalo. Huele intensamente a vainilla. Bromeo con su gorro blanco de lana y su perfume. Sonríe con un mohín encantador y se dispone a abrir el envoltorio rojo. Observo cómo se le ilumina el rostro paulatinamente conforme va descubriendo el disco de ese Sergio por el que en los últimos meses tantos suspiros le he escuchado. Se abraza a mi cuello y me da dos sonoros besos. “Vas a mancharme, heladito de vainilla”, bromeo de nuevo. Me hubiera gustado regalarle un libro, pero me duele imaginar al Principito abandonado en aquella estantería de su cuarto desde el año pasado. Como si el solitario planeta que habita ya no fuera suficiente soledad. Me equivoqué al pensar que ellos dos se harían buenos amigos. “Malos tiempos para la lírica”, pienso. Aprovecho el momento de euforia para preguntarle por sus últimos exámenes. Cambia de tema con astucia. No hay mejor defensa que un buen ataque. “¿Y este fin de semana por fin vendrás a verme competir?, me pregunta con la cruel precisión de un francotirador. “Ya sabes que no puedo prometértelo, pero lo intentaré”, acierto a decir completamente desarmado. Sonríe, vencedora. Busco una huída digna: “¿Te quedas a cenar?”. “Me gustaría, pero mis amigas me han preparado algo especial en casa”. Antes de irse y después de darme otros dos besos se gira, vuelve a darme las gracias y me sonríe con la mirada. Es la inequívoca y maravillosa sonrisa de su madre.
Enciendo el portátil. Mi tarjeta de red descubre que algún vecino ha contratado una conexión inalámbrica mucho más rápida que la mía. Sin peajes. “¿Por qué no?”, me susurra el angelito de mi hombro derecho. Mientras circulo a gran velocidad por la amplia autopista descubro un correo electrónico de S. El verbo descubrir no es baladí. Es el verbo que utilizaríamos en expresiones tales como “descubrir un tesoro”, “descubrir un diamante” o “descubrir un secreto”. El verbo descubrir se utiliza para cosas que brillan. Me voy a la cama empapado en besos babosos y apresurados.
Minutos más tarde, mientras releo lo escrito, advierto también que en la última frase del párrafo anterior se esconde una divertida aliteración.
En días como el de hoy me duermo pensando que quizá, por fin, el camino de baldosas amarillas que pisaba por la mañana haya dejado de ser una metáfora. Que quizá, el hombre de hojalata haya encontrado de nuevo el camino hacia la ciudad Esmeralda. Que quizá el Gran Mago de Oz pueda darle un corazón.