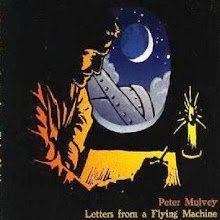Entrevista realizada por Sebastián Álvaro y publicada en el Diario As. | 26/08/2009
Se mira la punta de sus dedos congelados, pero en realidad tiene la vista perdida en otro lugar. Quizás en una repisa lejana donde descansa su compañero Óscar Pérez. Habla con una tranquilidad y lentitud que no apagan algún gesto de rabia contenida que revela un estado de ánimo desolador. En realidad, su figura y su rostro delatan el calvario por el que ha transitado estos días, justo desde la tarde del 6 de agosto, cuando su compañero le pidió con urgencia que le asegurase porque la placa de nieve donde se encontraba se estaba desprendiendo Luego el vacío, la caída a cámara lenta y la certeza de saber que te estás matando. Allí comenzó esta pesadilla que aún no ha terminado, porque su cabeza y su mirada siguen allí, perdidas.
"Vinimos a primeros de julio. Ya conocíamos la zona de los Latok porque en el año 2006 habíamos escalado el Latok III, y quedamos sorprendidos con las posibilidades de estas montañas. Por un lado están relativamente cerca del glaciar de Baltoro y los ochomiles, pero en realidad están a un mundo de distancia, son muy solitarias y su escalada es muy difícil además de exigir un gran compromiso", comienza a relatar Álvaro Novellón.
Estamos despidiéndonos con cierta tristeza, a pesar de la vorágine dramática vivida en estos últimos días que ninguno de los que hemos participado en las labores de rescate de su compañero Óscar Pérez lograremos olvidar. Una carrera contra el reloj (contra la montaña, contra las dificultades burocráticas, contra un sinfín de problemas que nos aplastaron) que terminamos perdiendo. Porque esa es la dura realidad: nos dejamos la piel en el intento pero perdimos. Sin embargo estos avatares unen a los montañeros con sentimientos que muy pocas personas pueden llegar a entender; son aquellos que surgen en momentos en los que se comparte y se pone en juego la vida. Seguro que a ambos nos hubiera gustado conocernos de otra forma, compartiendo expediciones o alegrías a la bajada de alguna de ellas. Pero desgraciadamente no ha sido así. Aunque yo soy un visitante asiduo del Karakorum y en el año 2006 ellos dos estuvieron escalando el Latok III los azares del destino no propiciaron el encuentro. Ha tenido que ser ahora, con una tremenda desgracia de por medio, cuando nos hemos conocido. Ahora, antes de separarnos, hacemos recuento de penalidades con la serenidad de viejos amigos que han compartido derrota. Si tuviera que señalar un rasgo que definiera la personalidad de Álvaro sólo podría decir que es un hombre tranquilo. En realidad parece mucho más maduro que lo que revelan sus casi 30 años. Quizás se deba a que en momentos así se madura mucho más rápido.
¿Por qué elegisteis el Latok II (7.125 metros)?
En realidad veníamos al Latok I. Hicimos un intento por la ruta de los hermanos Huber, que a pesar de sus muchos intentos nadie ha logrado superar. Esa era nuestra idea inicial. Pero este año había mucha nieve y aunque desde abajo parece una arista perfecta en realidad estaba en muy malas condiciones y su escalada era muy comprometida y delicada. Nos peleamos con la nieve en unas condiciones deleznables. Para poner los seguros de las reuniones teníamos que picar hasta encontrar algo de hielo en malas condiciones. Al final, después de pasar una noche, nos dimos por vencidos y nos bajamos.
¿Fue entonces cuando empezasteis a pensar en el Latok II?
Sí, porque está a su lado y lo vimos muy bien desde el mismo campo base. Así que salimos el día 2 y comenzamos a escalar un muro muy difícil de nieve, y algo de roca en la parte superior, de unos 1.200 metros de desnivel que nos llevó todo el día. Al final logramos alcanzar el collado situado a unos 5.800 metros de altitud, el mismo al que luego le hemos dedicado tanto trabajo por la cara sur
(Se queda callado un momento, quizás recordando la dura escalada que tuvo que llevar a cabo con Jordi Tosas, en el último día del intento de rescate. Después de un esfuerzo extenuante, en el que ya apenas le quedaba a él un gramo de grasa en el cuerpo y Jordi estaba sin aclimatar, lo que suponía que tiraba de la cabeza más que de los músculos, lograron fijar 700 metros de cuerda que nos dejaba al pie del comienzo de las mayores dificultades de la ruta. Un esfuerzo que no sirvió de nada porque al día siguiente entró el temible mal tiempo del Karakorum y hubo que suspender toda la operación. Esa noche los termómetros en Skardú descendieron quince grados. Además ya habían pasado once días desde la fecha del accidente y no había ninguna posibilidad de llegar a la repisa donde se encuentra Óscar antes de otros cinco días. Fue un mazazo, pero la realidad se imponía a nuestros deseos).
El día 3 continuamos escalando. Llevábamos lo imprescindible para ir más rápidos. Acometimos primero una pala de nieve y llegamos a unos 6.100 metros, digo aproximadamente porque no llevábamos altímetro. Nos quedamos al pie del tramo más complicado y técnico de toda la ruta. Dormimos allí y al día siguiente nos dimos cuatro largos de cuerda por un terreno muy difícil, pero por fin alcanzamos los 6.400 ó 6.500 metros, en plena arista y entonces lo vimos muy bien. Creíamos que ya teníamos fácil alcanzar la cumbre en una jornada y dejamos la tienda con todo el material que llevábamos para ir sin peso a la cima y regresar, pero
(Pero, como me dijo Ramón Portilla durante los preparativos del rescate, juzgando la escalada hasta el collado: "Aquí no se regala nada, cualquier cosa nos va a costar un montón de esfuerzo, incluso subir al collado y allí comienza toda la movida").
... no fue así. Hubo un tramo de gendarmes de roca en la parte superior de la arista muy delicado, en el que metimos mucho tiempo. Comenzaron a pasar las horas, había mucha nieve y las dificultades eran considerables. Para remate ya estábamos muy altos y empezamos a pasar frío en las manos
(Y lo dice mientras se toca las puntas de los dedos en los que no tiene sensibilidad. Algunos los tiene ya negros; no es nada importante pero, a pesar de las recomendaciones del doctor Ricardo Arregui de la MAZ, volvió a subir al collado para intentar salvar a su amigo. "Te jugarás las manos, pero es tu decisión y entiendo que quieras subir allí").
¿A cuánto os quedasteis de la cima?
A nada. Nos quedamos a unos 100 metros. Paramos de escalar a eso de la una y media o dos de la madrugada. Menos mal que nos habíamos subido un infiernillo, y nos pusimos a hacer una sopa. Pero fue una tortura, porque el cacharro se apagaba a cada instante. A pesar de todo logramos hacernos unos dos litros de sopa que nos vinieron muy bien. Lógicamente no logramos dormir. Yo no pasé mucho frío pero Óscar se quejó más de las manos. Estuvimos dándonos masajes en los dedos y moviéndoles para mitigar un poco el frío, pero, a pesar de todo, de la altitud y los días que llevábamos en la pared, fue una noche tranquila. Apenas hablamos. La mañana fue mucho peor. Pasamos mucho frío al amanecer. Esperábamos que nos diera el sol, pero aparecieron unos velos de nubes y nos lo tapó. Nos pusimos en marcha enseguida. Nos quedaban dos largos de cuerda difíciles (unos cien metros) y luego quince metros andando. Y eso fue todo. La cumbre no sería más amplia que esta mesa (y señala la mesa en la que estamos conversando que mide un metro por dos de larga). Y no estuvimos mucho tiempo: dos fotos y hacia abajo (Unas fotos que no se llegarán a ver porque la cámara era de Óscar, la de Álvaro funcionaba mal y le estaba dando problemas. Se ha quedado en la repisa donde descansa su compañero). Sabíamos que no se había terminado la historia. De todas las formas estábamos cansados, como es lógico, pero bien. Nos lo tomamos con calma, porque sabíamos que teníamos todo el día por delante para llegar al vivac de los 6.400 metros. Allí habíamos dejado la tienda pequeña con algo de comida, material, los sacos, algo de gas y poco más. Pero no llegamos porque tuvimos la caída...
¿A qué hora sería?
No recuerdo bien, pero como a las dos de la tarde.
¿Por qué elegisteis otra ruta en ese tramo precisamente?
Decidimos no meternos por la arista y hacer una travesía para salvar la zona de gendarmes, porque tenía tramos muy delicados y no molaba nada pasar por allí. Vimos clara la travesía y nos metimos a hacerla.
¿Cómo fue el accidente?
Óscar bajaba delante y de pronto me dijo: "Asegura que esta nieve está mal". Iba a asegurar cuando noté el tirón y nos fuimos hacia abajo. Nos caímos por la pared, Óscar cayó unos cincuenta metros y yo diez. La cuerda se clavó en una pequeña arista de nieve, pero dentro de la misma pared, y nos detuvimos.
(Comprendo la sorpresa al detenerse, porque ya me lo ha relatado algún otro amigo en situaciones similares, y ver cómo ambos estaban retenidos por una pequeña arista de nieve donde se había clavado la cuerda que les unía. Por debajo de sus pies un vacío aterrador de más de mil metros).
Sería una situación angustiosa, ¿no?
Yo estaba colgando y cada vez que me movía nos íbamos los dos. Después de mucho pelear conseguí colocar un clavo de hielo pero en un sitio poco fiable, así que en realidad seguíamos colgando en el vacío. Poco a poco pude ir acercándome a una zona de roca y entonces logré asegurarnos bien. Aseguré a Óscar, corté el trozo de cuerda y me di cuenta de que no podía recuperarle, así que rapelé y bajé hasta donde estaba. Se había roto la pierna y la mano y no podía moverse ni desplazarse. Pensamos en todas las posibilidades pero apenas teníamos alguna, así que lo único que pude hacer fue bajarle hasta una repisa que tenía nieve pero estaba bien un poco más abajo. Le dejé allí y subí hasta la tienda a por lo poco que teníamos. Me costó mucho y además en esa escalada volví a pasar frío en las manos. (Lo que no se atreve a confesar, pero lo hemos comentado todos los del grupo de rescate, es cuánto se jugó allí la vida, en medio de un terreno tan delicado y peligroso como en el que habían tenido el accidente). Llegué casi de noche a la tienda. La habíamos dejado tirada para que no se la llevara el viento y no conseguí ponerla en pie. Sólo pude levantar un palo y allí me metí un rato. Esa fue la noche más perra que había pasado hasta entonces, y ya tenía las manos congeladas.
¿Cómo te encontraste a Óscar al día siguiente?
Comencé a bajar muy temprano. Le vi mejor que el día anterior y eso me alegró bastante. Ya era el día 7 y estuvimos mirando las posibilidades y sólo veíamos claro que tenía que ir a pedir ayuda. Quizás pecamos de ingenuos al pensar que con los helicópteros la conseguiríamos muy rápido. Pero era la única opción. Le dejé todo lo que teníamos: dos sacos de dormir, una funda de vivac, dos cartuchos y medio de gas y algo de comida.
¿Pensaste en ese momento en el accidente de los británicos en El Ogro?
Cuando Doug Scott tuvo su accidente en El Ogro (una montaña muy cercana al Latok en la que el célebre alpinista británico se partió las dos piernas y logró salvarse en una dramática retirada, llegando a rastras al campo base), en el grupo iban cuatro y lograron descolgarle. Yo estaba solo y además apenas teníamos cuerdas después de la caída. Así que le dije: "Voy a por ayuda y vuelvo a por ti". Y me puse en marcha. Serían las dos de la tarde. Llegué al collado de los 5.800 metros ya de noche. No podía seguir descendiendo y pasé allí unas cuatro horas, hasta que comenzó a clarear. Luego ese descenso hasta el campo base fue el peor. Apenas llevaba material y tuve que ir rapelando buscándome la vida o con algunos avalakof (agujeros en el hielo en los que se pasa un cordino desde el que se descuelga; en general son seguros muy precarios dada la naturaleza frágil del hielo). Ya salieron a buscarme el cocinero y el guía del campo base, pues estaban intranquilos. Como no había podido bajar por la misma ruta de subida llegué abajo a la peor zona de la rimaya (grieta formada por el cambio de pendiente de la pared con el glaciar). Afortunadamente, a gritos los de abajo me orientaron y pude hacer una travesía hasta llegar a un lugar donde pude por fin llegar al glaciar. Allí acabó el descenso. El resto lo sabes tú porque desde entonces estuve hablando contigo...
Me levanto y le doy un abrazo. Sé perfectamente por lo que está pasando. Le digo que vuelva al Karakorum en otra ocasión, también le digo que no tiene nada que reprocharse, todas las decisiones que tomó fueron las correctas y tampoco pudo hacer más de lo que hizo. En realidad lo milagroso es que él regresara con vida. Pero eso es posiblemente lo que le resulta más inaguantable. Todavía no ha terminado de preguntarse por qué fue él elegido para salir vivo de la ratonera en la que se convirtió esa montaña a la que llegaron casi por casualidad. Sé que le resultará difícil seguir viviendo con aquellos recuerdos, pero un tipo capaz de haber sobrevivido a una historia como la que ha vivido, es capaz de todo.
 Foto del Latok II
Foto del Latok II