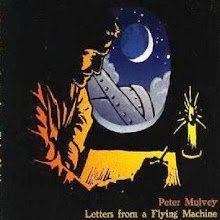Aspalathis linearis
V. se marcha mañana a casa unos días. Uno de los muchos inconvenientes de tener familia. “La muerte os sienta tan bien, bienamados progenitales y el azul de los líquenes de vuestras lápidas os favorece tanto…”, recuerdo haber oído decir a alguien. Esperaba esa pregunta desde hace algunas semanas. “¿Te gustaría probar algo nuevo?”, dice mientras mastica con excesivo ruido sus copos de cereal con chocolate. V. mastica con ruido cualquier cosa. Creo que es su mandíbula, demasiado ancha, que actúa como caja de resonancia. Siempre se lo digo: “Tienes un teatro de Epidauro en la boca”. “Con permiso del Colón de Buenos Aires”, contesta ella con una sonrisa amplia y sigue masticando con estrépito.
“¿Te acuerdas del Oolong que le compraste a S.?”, me pregunta limpiándose el chocolate adherido a los dientes con la lengua. Asiento con la cabeza mientras acabo de exprimir la última naranja. “Pues te traeré ése”, dice. Transcurren algunos segundos en los que sólo se escucha el bullicio de sus dientes dando cuenta de sus copos de cereal. “No olvides mi…”, intento decir. “Ya, ya… tu rooibos”, me interrumpe, entornando teatralmente los párpados y asintiendo lentamente con la cabeza. “Con virutas de nata y chocolate”, apostillo con una sonrisa. “Quizá no te lo traeré”, dice fingiendo una sonrisa perversa. “Traiga”, le corrijo. “Jodido subjuntivo”, maldice ella.
Hace poco más de seis meses que soy adicto al rooibos vespertino. Quizá sea la única adicción de la que no puedo desprenderme. Ni siquiera las mujeres han conseguido engancharme tanto. Lo probé por primera vez en la terraza de una crepería de Ljubljana junto a los cuatro dragones de escamas de jade que custodian la ciudad. “Taste this”, me ordena indicándome con el índice un nombre sobre la carta de tés. “What is that?”, pregunto yo. “Rooibos”, contesta ella. “En Afrikáans signifca “arbusto rojo” y sólo crece en Ciudad del Cabo”, me explica la dependienta de la tienda de té a la que casi he arrastrado a V. “No tiene teína y posee innumerables propiedades curativas. Se ha dicho incluso que de la legendaria fuente de la vida manaba… rooibos”, añade la chica morena con una sonrisa tan tierna y apetecible como un bollito de crema vienés.
“Oye…”, dice. La interrogo con la mirada. “He observado cómo exprimías las naranjas… y no he notado… nada especial”, añade.