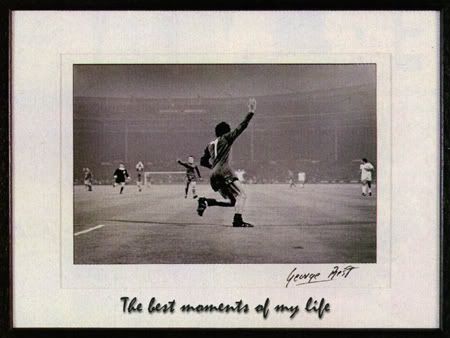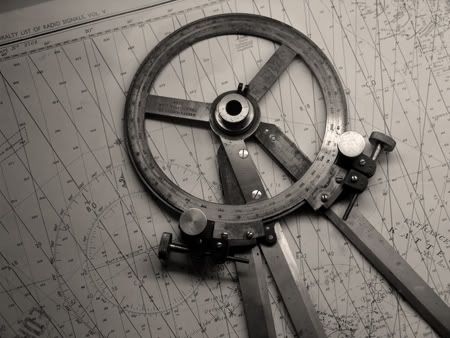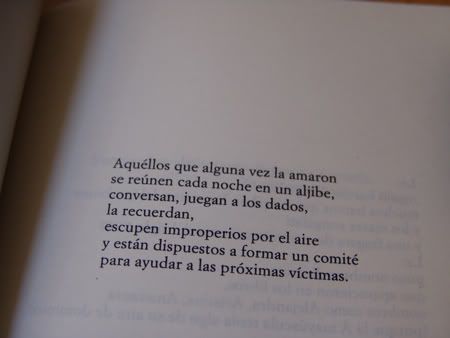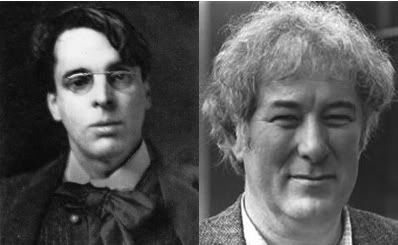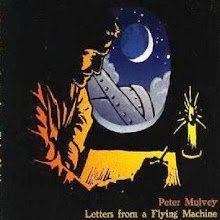Era también Navidad. Una navidad de nieve en aerosol y abetos de neón. Como sólo son posibles las navidades en esa parte del mundo.
Fue su segundo pensamiento. Un pensamiento tan lúcido, tan pulido, que parecía haber estado allí mucho tiempo: “Cuando abres una puerta nunca sabes cuántas cierras al mismo tiempo”. Aunque en realidad el primero no fue un pensamiento sino un grito sordo que estalló en sus entrañas, le abrasó la garganta y se apagó justo en la punta de la lengua. Eran las ocho de la mañana de un día de navidad cuando abrió aquella puerta y ella se desplomó de espaldas sobre sus pies, golpeando con estrépito el suelo con la cabeza.
Su largo pelo negro era una mancha oscura derramada sobre el piso. Tenía los brazos en posición inverosímil y sollozaba palabras ininteligibles. Él se arrodilló en silencio, con aquel grito apagado y doloroso quemándole aún en la garganta, apoyó la espalda de la chica sobre su pecho y pasó un brazo detrás de su cuello rodeándole los hombros mientras aspiraba grandes bocanadas de aire como un pescado en tierra. Buscó con la mirada a alguien –a un Dios, a un demonio, a alguien- en el oscuro cielo de cemento del rellano y cuando, al fin, logró convencerse de que estaba solo, consiguió reunir el valor suficiente para fijarse en ella: había rastros de coca bajo su nariz perfecta, su aliento apestaba a alcohol y alguien se había comido el rouge de sus labios a dentelladas. La tomó en brazos sin esfuerzo porque pese a su estatura no pesaba. Uno de sus zapatos de tacón había bajado dos escalones y el otro cayó al elevarla. Resbalaron también de una de sus manos las llaves con las que quizá horas o minutos antes había intentado abrir la puerta para acabar derrotada, exhausta y sentada de espaldas contra la puerta. Las bragas en los tobillos mantenía sus piernas muy juntas y había un hilo de semen pálido deslizándose por la cara interna de uno de sus muslos desnudos. Lo notó pegajoso y frío en su muñeca mientras la llevaba en volandas hacia su habitación. Fue en ese tiempo, mientras recorría a grandes zancadas el pasillo con aquella mujer liviana entre sus brazos cuando lo entendió todo. “No pesa porque está vacía”, pensó. Fue su tercer y penúltimo pensamiento aquella mañana, porque para entonces, aproximadamente las ocho y cuarto de la mañana de un día de navidad, ya había tomado muchas e importantes decisiones y un cansancio bíblico se había apoderado de él.
La acostó vestida sobre su cama y la abrigó con varias mantas. Le tomó el pulso varias veces espaciándolas en el tiempo hasta que comprobó que poco a poco se le normalizaba. En la mesita de noche, en un portarretratos, junto a aquel rostro lívido y desvanecido que murmuraba palabras sin sentido sobre la almohada, había una chica de colores vivos que sonreía junto a un poodle negro. Una chica a la que –estaba seguro- no habría podido llevar en brazos sin esfuerzo. Le preparó un zumo de naranja con miel y se lo dio a beber a sorbos pequeños. “Déjame dormir contigo”, exhaló en un susurro apenas audible, como si aquellas palabras fueran la última cosa pesada que le quedara dentro para acabar de vaciarse del todo y convertirse en un ser etéreo e insustancial. Él negó con la cabeza. “Sabes que no serviría de nada, cariño”, añadió con, probablemente, la sonrisa más triste de la ciudad a aquella hora de la mañana. Porque ya lo había hecho otras veces. Cuando llegaba a casa al amanecer, completamente ebria, zozobrando como una funambulista sobre sus altos zapatos de tacón, golpeándose contra las paredes, y llamaba a su puerta y le pedía que la dejara dormir a su lado hasta que el calor de su cuerpo abrazado, el alcohol y el agotamiento del llanto la sumían en un sueño tan profundo como la muerte.
Dejó besos en su frente y en sus manos heladas antes de salir y cerrar la puerta sin ruido. Y se dirigió por el pasillo hasta su habitación. Una maleta a medio hacer sobre el armario, paredes desnudas y unos cuantos libros en las estanterías. Luego fueron pasando los años y quizá eso fue de las pocas cosas que nunca cambiaron. “Tu habitación es la de un soldado, como la de un tipo que temiera tener que huir algún día a medianoche”, llegó a decirle alguien tiempo después. No era medianoche. Eran las nueve de una mañana de Navidad. Metió los libros en una bolsa de plástico y una vida ligera en una sola maleta. Dejó tres meses de alquiler sobre la mesa del comedor y salió de aquel piso cerrando de un golpe la puerta. Otra más aquella mañana de navidad.
Mientras esperaba el ascensor, volvió la vista hacia la escalera. Uno de los zapatos de tacón ya había bajado el primer tramo de escalones y esperaba en el descansillo inferior. El segundo acometía el tercer escalón. Por un momento le pareció que huían como forajidos condenados a muerte bajo aquel oscuro cielo de cemento sin dioses, sin demonios. Sin nadie.
.