
Sí, también es cierto. Hay palabras poderosas: Había una vez. Y palabras que son aún más poderosas, casi invencibles: Había una vez un niño…
… un niño con un violín entre las manos en una habitación vacía y en penumbra. Una tenue penumbra azul como de acuario. De pie, sobre el suelo que intuimos de madera porque huele y se queja y se lamenta y llora y se estremece a intervalos como la cubierta de un barco. Tiene la cabeza ligeramente inclinada y el pelo largo que cae sobre sus ojos ocultándolos, proyectando sobre su rostro un antifaz de sombra. A su alrededor, sobre ese suelo de viejo navío, hay un círculo blanco y desordenado de partituras del Concierto para violín de Stravinsky, algunas vueltas hacia arriba, otras hacia abajo, como si alguien desde lo alto las hubiera derramado sobre su cabeza.
Entonces el niño acomoda su barbilla sobre la madera oscura de su violín, alza el brazo derecho hasta dejar suspendido el arco a escasos milímetros de las cuerdas y tras unos pocos segundos de pétrea inmovilidad desliza con suavidad, con infinita ternura, el primer acorde. Un acorde que empieza desde el silencio. No después del silencio. No interrumpiéndolo. Sino desde el silencio. Surgiendo de él. Un acorde imposible.
“Este acorde es imposible, pero en cualquier caso déjeme ir a mi casa a probarlo”, dice Dushkin con la mirada fija en la partitura garabateada que sostiene entre las manos. Stravinsky lo observa, sinceramente divertido, a través del fulgor glauco de un sorbo de absenta desde la silla de enfrente. La sombra que cubría el rostro del niño se ha desplazado unos centímetros hacia arriba descubriendo lo que para ojos inexpertos sería una sonrisa. Una delgada y férrea línea entre sus labios que ciertamente podríamos llamar sonrisa aunque otros no lo harían. Otros lo llamarían ensimismamiento. Otra palabra poderosa. El ensimismamiento de un niño: Palabras que son, si cabe, más poderosas. Casi invencibles.
Ya nadie podría decir que la habitación está vacía. En una esquina, Igor Stravinsky y el violinista Samuel Dushkin discuten sobre la imposibilidad de un acorde alrededor de la mesa de un café en San Petersburgo, aunque en realidad es sólo Dushkin quien discute. Igor, siempre sonriente, se limita a beber absenta de su vaso. Ahora, junto al bullicio del Café y al agudo lamento del suelo de barco, hay también música, la que nace de la sonrisa ensimismada del niño y desciende por su cuello y alcanza y recorre sus brazos hasta llegar a sus manos y de ahí al alma del violín, porque los violines también tienen alma, alma que pesa y se ve y se toca y que hasta se podría morder si alguien, a pesar de todo, necesitara creer en ella. Ya no es la pieza del maestro ruso la que suena. Aquel acorde imposible fue sólo la puerta que el niño abrió y por la que ahora la habitación que estaba vacía se va llenando. Sólo los niños son capaces de abrir imposibles. Y muy pocos los afortunados que consiguen ver qué hay tras ellos…
A la habitación le han nacido dos enormes ventanas en paredes opuestas. A través de una de ellas entra la luz limpia, cálida y anaranjada de un atardecer. Luz tamizada de un amanecer se filtra, en cambio, a través de los sucios cuarterones de cristal de la otra. Si abrimos la primera y miramos a lo lejos podremos ver un bosque tupido, de un verde tan oscuro que impide discernir los árboles individualmente y le confiere la apariencia de un animal al acecho. Frente a la boca del bosque corren dos niños. La niña viste un vaporoso vestido blanco con lazos de raso y bordados de color rosa, tiene el pelo rubio que cae sobre sus hombros en dorados bucles y los ojos muy azules. Arrastra de la mano a un niño moreno más bajito con humildes ropas de campesino. Entran en la boca del bosque mientras una lengua negra de pájaros se eleva en un grito desde las copas de los árboles y se relame. La ventana sucia del amanecer ilumina pobremente la mesa de Igor y Samuel y nadie, tras ver lo que ofrecía la ventana del atardecer, se atrevería ahora a abrirla. Porque nadie, absolutamente nadie, está completamente a salvo del miedo. Ni siquiera del que provoca una ventana cerrada y sucia. Los miedos ocultos o apenas intuidos son a veces los peores miedos porque se dejan imaginar.
El niño sigue tocando su violín, ahora con más brío, su ensimismada sonrisa más acentuada, los ojos aún ocultos bajo el largo flequillo. Rasga las cuerdas con intensidad variando continuamente y a gran velocidad el ángulo del arco. Comienzan a desprenderse hebras de la cinta de crin de caballo. Una tras otra colgando resplandecientes y livianas de los extremos del arco como hilos rotos de una tela de araña bajo la música vibrante que surge de aquella sonrisa ensimismada que recorre la madera y las cuerdas y estremece el aire y llena la habitación y la inunda de…
… de relojes que muestran sin rubor sus intestinos de metal y llenan las paredes y marcan horas diferentes de días pasados, presentes y futuros en el murmullo de un tic-tac inmenso y atemporal, de princesas tuertas que nacieron de amores prohibidos entre piratas y Reinas rendidas al tedio de reinos demasiado hermosos y de reyes demasiado perfectos, de bailarinas que bailan bajo la nieve de sus invernales bolas de cristal amando secretamente al marinero que toca su acordeón recostado sobre el mástil de su barco mirando la noche y el mar cristalinos de la botella de ron que habita con proa hacia un lejano tapón de corcho, de bulevares empedrados de cajas de música en los que conviven parejas que bailan el tango y moscovitas que cantan y bailan la historia de Katiusha, el águila y el soldado y hawaianas que tocan el ukelele moviendo las caderas, de desvanes y baúles de madera cerrados y de grandes libros polvorientos abiertos sobre el suelo en el mismo lugar en el que un día los abrió y estuvo leyendo un niño y al siguiente los olvidó un adulto, de fotografías en blanco y negro que muestran muertos aferrados con impostada dignidad a una vida de papel satinado incapaces de ser sólo muertos, de fantasías coloreadas con fuerza por crayones multicolor y dedos frágiles, de muñecas y ositos de trapo desgastados, pulidos y suaves por el caudal de cariño y el torrente de sueños de un niño…
Como ese niño que respira ahora agitadamente con la mirada fija en sus pies descalzos, con el arco deshilachado en una mano y el violín en la otra, el mismo niño que hizo que ella dijera, como si hubiera nacido sólo para pronunciar estas palabras: “Los cuentos ocurren en cualquier lugar”, que él sonriera ajeno a la trascendencia del momento y yo la mirara como si la viera por primera vez, con nueva luz; el niño del violín al que todos hubiéramos seguido como fascinados ratones bajo el embrujo de su música, junto a cuyos pies de gigante nos hubiéramos sentado a escuchar la miel que derrama su violín con nuestras orejas demasiado grandes y nuestro cuerpo demasiado diminuto para, al cabo, pensar en chocolate, unos labios, un cumpleaños, un verano o en el propio Yann Tiersen y elevarnos sobre las gradas, sobrevolando el teatro romano, el mar y la noche rumbo a Nunca Jamás…
.


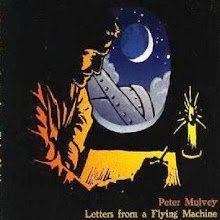

0 comentarios:
Publicar un comentario