 Ilustración de Luis Bustos.
Ilustración de Luis Bustos.Es miedo a que otro animal que no sea yo mismo me destruya. También podríamos llamarlo orgullo. Me niego a aceptar que otro ser vivo con piel, sangre, huesos, músculos y cerebro sea más fuerte, más inteligente, más rápido, más certero, más despiadado. Podría consentir que días o meses o años más tarde otros expedicionarios encontraran mi cuerpo inerte a causa el frío extremo, o a que me perdí durante una ventisca de nieve o quedé atrapado en una grieta del hielo, pero jamás despedazado por un oso. Para evitarlo extremo las precauciones. Y sigo férreas rutinas, especialmente cuando detengo mi marcha y vuelvo a montar la tienda para dormir unas pocas horas. Antes de acostarme paso algún tiempo escrutando en todas direcciones el vasto horizonte blanco en busca de su enorme silueta moviéndose lenta, confiada, sin enemigos sobre el hielo. Teniendo en cuenta que mi vista abarca en este liso paisaje al menos tres kilómetros eso se traduce en al menos una hora de sueño tranquilo. Nunca dejo restos de comida ni fuera ni dentro de la tienda y al acabar mi cena envaso herméticamente todos los alimentos para evitar que el olor pueda atraerlos. Lavo cuidadosamente con nieve los útiles de cocina y los ensarto en una cuerda con la que rodeo la tienda a unos diez metros de distancia. De esta forma si algún oso se acercara mientras duermo y tocara la cuerda, el ruido de los cacharros me alertaría y tendría unos preciosos segundos para coger el Mauser y preparar el disparo.
Mi desconfianza inicial se ha mudado en fe ciega hacia este viejo fusil. Cuando O. –haciendo uso del buen criterio que yo no tengo-, me lo regaló en la base rusa al comienzo de mi viaje pensé que sería una carga innecesaria, un estorbo más del que no tardaría en desprenderme durante el camino. ¿Cómo podría protegerme un arma que necesitas recargar a cada disparo? En ese intervalo de tiempo y a poca distancia cualquier oso ya se habría abalanzado sobre mi y me habría arrancado el corazón de un solo zarpazo. Con el paso de los días me di cuenta de que mi pensamiento inicial estaba equivocado. Si quiero sobrevivir al ataque de un oso polar debo eliminar de mi razonamiento el verbo recargar. Jamás confiar mi suerte y mi vida a la posibilidad de un segundo disparo. Nunca se apunta tan bien como cuando sabes que sólo tienes un disparo. Ahora, además del fusil tengo otro arma aún más poderosa que la primera: una completa, absoluta y certera desconfianza.
Practico con el Mauser una vez a la semana. Un solo disparo. Busco un montículo de nieve que se asemeje en tamaño y forma a un oso. Me alejo unos cien metros. Cargo la culata sobre mi hombro derecho. Apoyo una rodilla sobre el suelo y el codo sobre la otra. Acompaso el balanceo del cañón con mi respiración y cuando el alza y la pequeña pirámide truncada del punto de mira coinciden en una misma línea con el lugar donde supuestamente el animal albergaría su corazón contengo el aire en los pulmones y aprieto el gatillo. El estruendo del disparo tarda algunos segundos en disiparse al no encontrar obstáculos en el páramo helado. Luego me acerco al montón de nieve y busco el orificio de entrada. Mi destreza con el fusil ha mejorado muchísimo desde las primeras veces pero trato de desterrar de mi mente y mi cuerpo la sensación de confianza. La confianza en este lugar es -más que cualquier oso- mi peor enemigo. Después y cada vez, vuelvo a la tienda, desmonto el arma, la limpio con infinito cuidado y la monto de nuevo. No puedo permitirme dejar nada al azar.
Junto al viejo fusil O. me obsequió también con una caja de 78 balas. Ellas constituyen también el límite de mi aventura. Volveré a casa en cuanto me quede una sola bala. Ese día llamaré por radio al helicóptero de la base, daré mi posición y pediré que vengan a buscarme. Si finalmente lograra no tener que utilizarlas para otra cosa que no fuera mi práctica semanal de tiro significaría que aún tengo un margen de aproximadamente 11 meses para conseguir alcanzar el objetivo de mi viaje. Los límites, mis límites, también esta vez, los hallo en el miedo.
Hace dos días, mientras caminaba sobre la banquisa de hielo ártico encontré huellas recientes de un oso a apenas un kilómetro del lugar donde había montado el campamento la noche anterior. Muy cerca esta vez. Por el tamaño y profundidad de la pisada debía ser un macho adulto, pesar media tonelada y medir casi dos metros de altura. El hallazgo me dejó sumido en oscuros pensamientos. A medio día, mientras intentaba cruzar en el kayak una gran grieta en el hielo, lo vi. A unos quinientos metros de distancia de mi posición trataba también de alcanzar la otra orilla de la fisura navegando a bordo de un gran trozo de hielo. Lo estuve contemplando largo tiempo hasta que alcanzó el otro margen y se alejó fundiéndose y desapareciendo lento y colosalmente hermoso en el blanco glacial del paisaje polar. Afortunadamente ajeno a mi súbito e irrefrenable deseo de dormir aquella noche abrazado a su cálida, suave y nívea belleza.


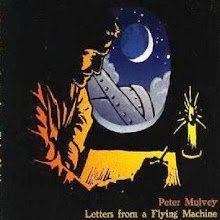

0 comentarios:
Publicar un comentario