
Empiezo a pensar que todo, absolutamente todo, ocurre a las tres de la madrugada. Que quizá cada día nos perdamos el ocaso y el nacimiento del mundo, los grandes secretos del universo por estar dormidos a las tres de la madrugada. Despertad. Las tres de la madrugada es también la hora de los milagros. Allí, justo donde terminan, puedes, por ejemplo, sentirte un día el hombre más miserable, encerrado y vacío sobre la faz de la tierra, y tres días después, allí, justo donde acaban las tres de la madrugada, recorriendo a gran velocidad en un taxi negro las grandes avenidas de Kiev, convertirte en el hombre más libre que jamás hayáis visto. Me ha bastado con abandonar el oropel púrpura de las alfombras de aquel hotel de Lviv, las rutinas diarias, el látigo de los horarios. También con abandonarlos. A todos ellos. Ahora viajo solo, porque pensaréis que una mochila azul, una cámara de fotos, un libro y una pequeña tortuga de jade blanco no son capaces de hacer compañía alguna. Como una vez al día, porque el ayuno evita el sopor, despierta el cuerpo y todo parece más real con un resto de hambre en el estómago. Paseo sin mapas por calles desconocidas guiado sólo por el instinto, descubriendo la ciudad a cada paso. Mis únicas referencias son los cuatro puntos cardinales. A., el chico brasileño que comenzó su travesía en bicicleta hace nueve meses en Estambul me pregunta, mientras tomamos el té de las 12 del mediodía en la acogedora cocina del pequeño hostal donde me hospedo, qué voy a visitar hoy. “No sé”, le digo. “Hoy me dirigiré al Este”. Y al decirlo casi me siento un poco Shackleton a bordo del Endurance, al amanecer, en su camarote, dando las instrucciones diarias de navegación a su contramaestre. A veces pregunto a la gente que me cruzo por los lugares que A. me ha recomendado por la mañana. Siempre les sonrío antes de abordarles. Es esa sonrisa sin afeitar de extranjero descuidado que obliga a la tierna compasión. Elijo a mis víctimas cuidadosamente. Chicas jóvenes, con mochila y aires de universitarias. Con un poco de suerte hablarán inglés. En caso contrario, les despierto una preciosa sonrisa mientras les dibujo en mi libreta una iglesia, las cruces del cementerio donde está enterrada Lesya Ukrainka, o les transcribo torpemente del alfabeto occidental al cirílico el nombre de la calle donde vivió Bulgakov. En ocasiones la conversación se convierte en un divertido juego de Pictionary. Tarde o temprano –ya no existe el tiempo, sólo es aquí y ahora- los lugares aparecen ante mi. Cúpulas doradas sobre un fondo oscuro de nubes a punto de desplomarse. El museo de arte Pinchuk, el réquiem carnal y descarnado, abierto en canal de Damien Hirst, aves de papel coloreado sobrevolando las cruces de las iglesias, los cerezos en flor de la hermosa primavera de Kiev que Ania contempla desde alguna ventana con el sol próximo a salir y tulipanes jaspeados de blanco y rojo en los grandes y descuidados jardines. Allí descanso con frecuencia. Respiro hondo. Me siento en un banco, sobre la piedra húmeda de una fuente, en el césped con la espalda apoyada sobre el tronco blanco y liso de un abedul y observo a la gente. Muchos me miran pero pocos son capaces de sostenerme la mirada más de un segundo. Cegados por la intensa luz que desprendo. Brillo. Soy una llama, una lengua de fuego. Aquí, en esta lejana ciudad del Este donde no soy nadie, soy yo. Sólo yo. Más yo que nunca. Más yo que siempre. Y por un instante creo que soy feliz. En apariencia parece sencillo. Tan fácil –y tan difícil- como aquélla máxima de Stevenson que no me dio tiempo a enseñarte. “Sólo pido una cosa: Un cielo sobre mi cabeza y un camino bajo mis pies”. Sólo eso.


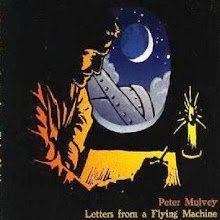

2 comentarios:
qué gusto me da leerte así
las tres de la madrugada es la hora en que comienzo a soñar
mua
Un cielo sobre mi cabeza y un camino bajo mis pies.
Rezaré contigo.
S.C.
Publicar un comentario