
“Iré alli” –le dije-. “Iré allí por nosotros”. “Estaré allí antes que tú” –dijo él, sonriendo-. “Viajo más deprisa”. Pocos días más tarde, el 1 de Agosto de 1988, Ray y Tess se besan tres veces en los labios diciendo "te quiero". A las seis y veinte de la mañana siguiente, Raymond Carver muere víctima de un prolongado cáncer en un hospital de Seattle. Días más tarde, Tess Gallagher lee una de las muchas cartas que durante semanas llegaron al correo de su casa de Port Angels procedentes de todo el mundo lamentando la desaparición del escritor norteamericano. El remitente era un hombre llamado George Allington, de Boston, poeta aficionado, admirador de Carver y director de un modesto periódico local. En una carta larguísima repleta de alabanzas, comenta en uno de los últimos párrafos:
“… Lo que voy a contarle a continuación, Sra. Carver, quizá vaya a parecerle absurdo, pero es en realidad la razón principal que me ha llevado a escribirle esta carta. El día en que murió su marido mi mujer y yo nos encontrábamos en Moscú de luna de miel. Aquella tarde fuimos al cementerio de Novodevichi a visitar las tumbas de los escritores rusos. Sra. Carver, sé que le va a parecer una locura, pero estamos seguros de haber visto esa misma tarde a Ray junto a la tumba de Chèjov, al pie de su modesta lápida blanca, bajo el arce y el abedul que le procuran sombra. Hasta estuve tentado de acercarme a saludarlo pero mi mujer me lo impidió. Estaba muy serio, vestía la misma chaqueta de cuero marrón con la que aparece en los periódicos, las manos en los bolsillos y parecía sumido en profundos pensamientos, así que, a instancias de mi esposa, preferimos no molestarlo… Era él, Sra. Carver, se lo aseguro… llevaba en la mano derecha, encuadernado en piel oscura, el libro “Pabellón número 6”… de Chèjov…”
Tess Gallagher, aún con la hoja de papel garabateada entre las manos, lejos de mostrar asombro o tristeza, sonríe y murmura con voz apenas audible, como si pensara en voz alta: “Sí, Ray, es cierto, tú viajas más deprisa…”
DOMINGO POR LA NOCHE
Utiliza las cosas que te rodean.
Esta ligera lluvia
Del otro lado de la ventana, por ejemplo.
Este pitillo de entre los dedos,
Estos pies en el sofá.
El débil sonido del rock-and-roll,
El Ferrari rojo del interior de mi cabeza.
La mujer que anda a trompicones
Borracha por la cocina…
Coge todo eso,
Utilízalo.
Raymond Carver.
“Hace doce o quince años, en una casa de su propiedad, situada en la calle principal de una ciudad de Rusia, vivía con su familia el funcionario Grómov, persona seria y acomodada. Tenía dos hijos: Serguei e Iván. El primero, siendo ya estudiante de cuarto curso, enfermó de tisis galopante y murió muy pronto. Su muerte marcó el comienzo de una serie de desgracias que cayeron súbitamente sobre la familia. A la semana de enterrado Serguei, el padre fue procesado por fraude y malversación, falleciendo poco después en la enfermería de la cárcel, donde contrajo el tifus. La casa y todos los bienes fueron vendidos en almoneda, quedando Iván y su madre privados de recursos.
En vida de su padre, Iván vivía en Petersburgo, estudiando en la universidad; recibía de casa 60 o 70 rublos mensuales, e ignoraba lo que pudiera ser la necesidad; luego, en cambio, hubo de modificar radicalmente su vida: de la mañana a la noche tenía que dedicarse a dar clases -muy mal pagadas- o a hacer de copista, pasando hambre a pesar de todo, pues enviaba la casi totalidad de las ganancias a su madre. Iván Dimítrich no resistió; desanimado, se quedó como un pajarito y, abandonando los estudios, se marchó a su casa. De regreso en su ciudad natal, y valiéndose de recomendaciones, obtuvo una plaza de maestro en una escuela; pero como no congenió con sus colegas, ni tampoco gustó a los alumnos, pronto renunció a su puesto. Murió la madre, Iván Dimítrich anduvo cosa de medio año cesante, alimentándose tan sólo de pan y agua; y luego encontró un empleo en la Audiencia que ocupó hasta que fue licenciado por enfermedad.
Nunca, ni aun en sus jóvenes años estudiantiles, dio sensación de salud. Siempre fue pálido, flaco, resfriadizo; comía poco y dormía mal. Una copa de vino bastaba para darle mareos y enervarle hasta el histerismo. Aunque buscaba la compañía de la gente, su carácter colérico y sugestionable le impedía intimar con quienquiera que fuese y tener amigos. Hablaba con desprecio de sus conciudadanos, diciendo que su grosera ignorancia y su existencia soñolienta y animal le parecían repulsivas. Se expresaba con voz de tenor, fuerte, apasionadamente, tan pronto indignándose airado como admirándose jubiloso; pero siempre con sinceridad. Fuese cual fuere la materia de que se hablara con él, todo lo resumía en una conclusión: la vida en aquella ciudad ahogaba y aburría; la sociedad carecía de intereses vitales y arrastraba una existencia oscura y absurda, amenizándola con la violencia, la perversión más burda y la hipocresía; los granujas estaban hartos y vestidos, mientras que los honestos se alimentaban de migajas; hacían falta escuelas, un periódico local honrado, un teatro, conferencias públicas, cohesión de las fuerzas intelectuales; urgía que la sociedad se reconociera a sí misma y se horrorizara. En su apreciación de las personas, no utilizaba sino tintas cargadas, pero sólo blancas y negras, sin matices de otro género. Para él, la humanidad se dividía en honrados y canallas; no había cualidades intermedias. De las mujeres y del amor hablaba siempre con apasionado entusiasmo, aunque nunca estuvo enamorado.
Pese a la rigidez de sus juicios y a su nerviosismo, en la ciudad le querían; y a espaldas suyas le llamaban con el diminutivo de Vania. Su delicadeza innata, su naturaleza servicial, su honradez, su pureza moral y su levita usada, su aspecto enfermizo y los infortunios de su familia, engendraban un sentimiento bueno, cálido y triste. Como, por otra parte, era instruido y leído, la gente lo creía enterado de todo; y por eso hacía las veces de un manual viviente de consulta.
Leía muchísimo. Sentado en el club, tocándose, nervioso, la barba, hojeaba revistas y libros. Y por la cara se le notaba que no leía, sino que engullía lo que pasaba ante sus ojos, sin que le diese tiempo a masticarlo. Cabe suponer que la lectura fuese una de sus costumbres enfermizas, pues se lanzaba con la misma ansiedad sobre todo lo que se le ponía a mano, aunque fuesen periódicos o calendarios del año anterior. Cuando estaba en su casa, siempre leía acostado.”
Anton Chèjov. De Pabellón número 6


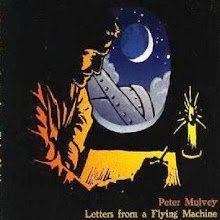

0 comentarios:
Publicar un comentario