
Suelo decir que la pereza es la suerte de los amantes de la belleza. Lo he corroborado muchas veces. Cruzando el Karlúv Most en dirección a Malá Strana en Praga a las 4 de la madrugada, cuando ya los adolescentes ingleses y americanos han ido a vomitar la absenta a sus sórdidos hostales del barrio judío y los rebaños de jubilados centroeuropeos dormitan en sus establos de lujo bien abrevados. Al amanecer, sentado en el puerto, frente a la cercana isla de Lokrum mientras espero por el este los primeros rayos de sol que pronto iluminarán los muros de piedra blanca de la fortaleza de Dubrovnik. A medianoche, al amparo del frío y la humedad de Venecia en invierno. Este mundo globalizado en el que cualquier confín del mundo está al alcance de un solo click de ratón no está desprovisto de encantos. Es hermoso. Y en ocasiones, para descubrirlo, basta tan sólo con no dejarte vencer por la pereza. Consiste en vivir un poco más que el resto. En sobrevivir.
Nos levantamos temprano. Y desayunamos en la terraza observando el mar completamente en calma, aún cubierto por un débil manto de oscuridad. A esa hora de la mañana parecería que sólo existiéramos nosotros, las olas suaves que lamen la orilla de la playa, el puntito luminoso de un barco lejano en el horizonte y nuestras deliciosas tostadas calientes con tomate, sal y aceite. Sobre todo ellas. Al menos para nosotros y para los dos pequeños gorriones que las observan, con excitado nerviosismo, posados sobre la barandilla.
Al dirigirnos a la playa con el kayak me fijo en un hombre sentado en un banco del paseo marítimo. Es un anciano. Viste pantalones azul marino, una camisa blanca de manga corta y una gorra de color verde. Tiene la piel bronceada por el sol. Levemente inclinado hacia delante, con los antebrazos sobre las rodillas sigue con la mirada las velas en el horizonte y las estelas de los barcos que se alejan mar adentro. Nos saluda con la mano al vernos llegar. No sonríe.
En apenas media hora de navegación a buen ritmo y contra el viento arribamos a la playa Amarilla con el sol todavía reflejado en los cristales oscuros de nuestras gafas. Como imaginábamos, encontramos la playa desierta. Es la misma playa que un par de horas más tarde encontraremos infectada de barcos de recreo y motos de agua y contra cuyas jodidas estelas deberemos batirnos el cobre a la vuelta. Antes de llegar decidimos costear por los amplios fondos arenosos de aguas turquesas de los acantilados de la punta del Cambrón. A cada momento pequeños bancos de peces saltan del agua en un enjambre plateado frente a nuestra proa. A varios metros de profundidad, bajo el agua cristalina, un par de sombras más grandes nos acompañan durante la travesía. Besugos de lomo rojizo, tal vez. Los otros, los de espalda rojiza, como he dicho, llegarán afortunadamente un poco más tarde pilotando bañeras de recreo y motos acuáticas. Su pesca, la de los segundos, desafortunadamente está prohibida.
Rodeamos la isla del Fraile siempre a favor de la brisa que sopla del sureste, el anciano Argestes, el viento cálido que guía los rayos del sol y hace madurar la fruta y el trigo. En la época en la que los hombres aún llamaban a los vientos por sus nombres de dioses, la isla estuvo habitada por pescadores que elaboraban el apreciado “garum”, una salsa elaborada con diferentes tipos de especias y vísceras de pescado. De hecho, hasta hace algunos años, antes de la aparición de los expoliadores –me resisto a llamarlos piratas- con neoprenos y gafas del Decathlon aún podían encontrarse ánforas y vasijas romanas en los hermosos fondos de algas y rocas escarpadas del islote. Haz memoria. Seguro que alguna vez te han enseñado o visto alguna. Normalmente están en el recibidor. Dentro están las llaves de casa y del coche, un mechero y los miserables y molestos céntimos de euro que quedan sueltos en los bolsillos del expoliador de turno. Expoliador, sí. Llamémoslos con propiedad. Los piratas gastan doblones de oro.
Nos guarecemos del viento y de las olas del mar abierto en uno de los recodos de la parte oeste de la isla y mientras damos cuenta de nuestras empanadillas de atún soltamos los primitivos aparejos de pesca. Un anzuelo con lombriz viva, plomos, hilo y un corcho. Amarro mi remo en la proa, estiro las piernas, entrecierro lo ojos y miro el cielo. Nos sobrevuelan la cabeza las siluetas recortadas en sombra de varios cormoranes y gaviotas bajo el sol ya casi de mediodía. Son instantes de intensa felicidad. Consciente de sentir el momento como irrepetible y fugaz porque sé que la felicidad no es posible de otro modo. Es una sensación de plenitud que te nace en el estómago y asciende quemándote la garganta hasta acabar en los lacrimales. Es el jodido síndrome de Stendhal. Mientras recojo el sedal veo reflejos plateados en su extremo. Es un precioso pez doncella. Lo libero con cuidado del anzuelo y lo devuelvo al mar. Lo observo alejarse ajeno y confiado bajo el agua hacia la felicidad amenazada de nuestra preciosa pradera de posidonias.
Volvemos. Y mientras nos acercamos a la orilla regreso a la mirada del anciano del banco de esta mañana. Ya no son sus ojos. Sino los míos. Los de Ulises, muchos años más tarde de su regreso, mirando el mar junto a Penélope desde el porche de su casa de Ítaca. Es una mirada triste. Casi desolada.


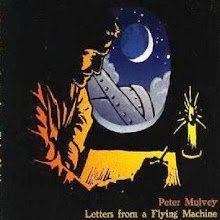

1 comentarios:
Volvemos...
S.C.
Publicar un comentario