
No era la primera vez. Ya había leído otras noches. Cuentos imposibles de Cortázar en lunfardo, fragmentos inconexos del Ulysses de Joyce y monólogos interiores de Benji en el Ruido y la furia de Faulkner. Incluso poemas noctámbulos dedicados a las cuatro de la madrugada de Wislawa Szymborska. Pero jamás pensé que sería capaz de leer ese fragmento de carta en voz alta y delante de tanta gente conocida. Sin embargo, respondí cuando pronunciaron mi nombre, bebí un largo trago de cerveza de la botella mediada antes de levantarme del sofá con el libro en la mano, sonreí a la presentadora y amiga que aplaudía como el resto de personas que llenaban el local esa noche, me senté en el taburete, acomodé el micrófono ante mi boca y donde no esperaba que hubiera nada surgió una voz trémula que dijo: “buenas noches”. Porque no os voy a mentir. La voz me temblaba. Lo noté de inmediato. Surgía del fondo de mi estómago arrastrando adheridas finas hebras de lágrimas. Lo que ocurrió después se pierde en el estruendo de un aplauso final, en mi voz enhebrada con precisas puntadas en cada frase, en mi propia sangre diluida y corriendo oscura por la tinta de cada palabra, en el vértigo aterrador de algunos párrafos y en el deleite con que leí otros como si no hubiera nada en este mundo que deseara más que quedarme en aquellos párrafos que invitaban al descanso, al olvido, a permanecer allí, en esas pocas letras, para siempre. Hubo más. Sobre todo el silencio estremecedor que aquellas palabras provocaron mientras inundaban el aire. Ni un tintineo de cristal de vasos, ni un solo murmullo, ni el más leve susurro aspirado de humo de cigarrillo. Toda aquella gente muda, absorta, atentando contra las leyes físicas del sonido. Toda aquella gente escuchando en el más frágil de los silencios la voz lacerante de Chris McCandless.
Porque yo no soy él. No importa las veces que me imaginaras famélico, descuidado y sonriente, apoyada la espalda contra aquel viejo autobús verde “Fairbanks City” número 142. No era yo. Convéncete. Tú también te equivocabas a veces. Es cierto que nos unen algunas cosas. El amor por los espacios naturales abiertos y desolados. La pasión desmedida por viajar. La incesante búsqueda de nuevas expectativas como único medio de sentirnos vivos. Nuestra insaciable curiosidad –a veces hasta faltarnos el aire en los pulmones- por conocer toda esa belleza del mundo que nos rodea y sobre todo… nos aguarda. Nuestra temeraria y orgullosa autosuficiencia. La facilidad para el desapego -eso que tú llamarías ausencia de escrúpulos-. Esa distancia –caparazón- invisible que ponemos entre nosotros y el resto de la humanidad que evita que nos impliquemos demasiado y que en caso de reyerta nos permita meter todo en una mochila pequeña y huir a medianoche sin daño. Sin apenas dolor. Eso que tú llamarías incapacidad para amar a nadie. O sencillamente cobardía. Y nuestro egoísmo. Porque no hay ser más egoísta que el que cree necesitarse sólo a sí mismo. Quizá penséis ahora, a la vista de todo esto, que ella tenía razón. Que nos parecemos. Que me bastaría una raída camisa de cuadros para ser iguales. Pero también estaríais equivocados. Porque nos separa lo esencial: la relación con nuestros miedos. La carta de Chris McCandless a su amigo Ron Franz me enfrenta cara a cara a muchos de ellos. Cada lectura de esos pocos párrafos va acompañada de crujir de maderos, de costuras que ceden, de suelos que se resquebrajan. De un intenso e hiriente desasosiego. No. No se trata del miedo a donar una pequeña fortuna a una organización benéfica, de quemar el dinero restante en mis bolsillos y desaparecer. Por encima de todo está el miedo a concederle la razón. A decirle “Chris, tienes toda la razón”. Porque si se la diera, no quedaría esperanza en tierra, cielo y océano capaz de consolarme.


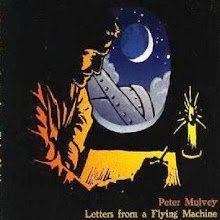

1 comentarios:
Sutpen.
...Buon giorno.
queda el silencio, delante (tanta verdade)
Buonna giornata, Sutpen. Buonna giornata.
Publicar un comentario